Dinorah retira el jarro de agua hirviente del fogón y la deja caer en un cubo de plástico resistente, donde terminará refrescándose antes de ser envasada en varios pomos, y de ahí al congelador. He observado este procedimiento suyo día a día, incluso dos veces en una jornada, durante casi veinte años.
Dinorah es un animal de cocina. Muy pocas veces la he visto permanecer por media hora en algún otro lugar de la casa. Ahora vuelve a colocar el jarro en el fregadero –un jarro con una espesa costra blanca en su interior–; abre la llave para llenarlo. Pero eso que llamamos agua de la calle, la que circula por todas las casas del vecindario, la que llega mediante bombeo desde el acueducto más cercano, esa agua se ha agotado; a lo que sigue que Dinorah deba cerrar la llave de la entrada y abrir, justo a la altura del lavadero, la llave de salida de esa otra agua que ha ido almacenando en sendos tanques plásticos en el techo de la casa. Agua de la calle, agua de la casa…: esos son los códigos, y en esto, si se quiere, se nos ha ido la vida.
— No te vayas –me dice sin levantar la mirada–, te voy a servir un pedazo de flan.
A dos pasos de nosotros escucho el jadeo de Jiménez, casi ahogado, inconforme con la vida que lleva. No ha dejado de usar el mismo pijama desde que visito esta casa que construyó, luego reparó, amuebló, mantuvo como un demente hasta que sus pulmones terminaron colapsando tras tanto cemento inhalado. Tiene setenta años –ella cinco menos–, es pequeño, enfundado en su pijama de listas azules y lleva siglos acostado en un camastro improvisado en la sala, los ojos cerrados, el televisor encendido.
Hundo la cucharilla en aquel flan pasado de azúcar y escucho a Dinorah. Hay planes, me dice, de permutar la casa por una más pequeña y ganar algún dinero a cambio. Lucy, su hija, está organizando una salida definitiva del país. En realidad no ha sido tan fácil: de un primer matrimonio Lucy –que en realidad se llama Lucinda, triste nombre para una mujer que aún es joven– tuvo una hija que ahora tiene catorce años. El padre de la niña tiene todos los papeles en orden, listos para el despegue, pero no cejará hasta no volar junto a su hija. Por un tiempo Lucy se resistió a la idea, luego una contraoferta trastornó sus días y sus noches: piruetas tuvieron que hacer Lucy y su ex marido ante los funcionarios de la Oficina de Intereses para que al final, ocho meses después de fotos viejas, falsas cartas de amor y besos de un deseo fingido, fuera aprobada la salida no sólo para Lucy sino para su otra hija, fruto del segundo matrimonio.
Ahora acompaño otra cucharada de flan con un sorbo de agua helada. Dinorah es una mujer robusta tras una bata de casa. Tuvo en sus tiempos hermosos muslos –deduzco. Jiménez tose, escupe algo en un pañuelo que luego aprieta con dedos huesudos, deja escapar el sonido de lo que pudieran ser dos palabras.
— Sólo quedaría la salida de Octavio, por México, creo yo –y Dinorah vuelve a retirar el jarro de agua del fogón de gas–. Por eso todo este tropelaje de la permuta y del dinero a cambio. Si esa hija mía no se hubiera casado de nuevo ahora no perderíamos esta casa. –Y me habla de otros tiempos, de cómo llegaron a La Habana procedentes de El Santo, en Las Villas, hace ya cuarenta años, de lo mucho que le tocó fregar y lavar en casa ajena, de las movilizaciones de Jiménez, de sus dos años en África, de la cordialidad de sus actuales vecinos, de la cercanía del policlínico, ahora que su marido no abandona el pijama, el aerosol y el televisor encendido, y yo sé que entre líneas también quiere hacerme entender que, más allá de ver partir a su hija y a sus dos nietas, más allá de que Jiménez termine ahogado en sus brazos cualquier día de estos al no poder expectorar su viejo cemento, y que a ella misma le llegue la muerte unos años después, sola –creo entrever en su mirada–, sin una mano auxiliadora…, más allá de estas nimiedades, en el cambio de una casa por la otra perderá además un cuarto, la habitación que habitualmente alquila por horas a parejas de ocasión, a escondidas de sus vecinos cordiales y de su propio marido.
Devuelvo el platillo donde antes temblaba una cuña de flan pasado de azúcar y descubro que no hay miedo tras la mirada de esta mujer. A la larga terminará alquilando su propio cuarto, su cama matrimonial, la mirada cándida de un angelote de yeso pulido a medio metro de las almohadas; cobrará en la nueva casa sus tres horas de sexo ajeno, abrirá las ventanas para que salga el vaho rancio del sudor, el humo de los cigarros, vaciará a tiempo el cenicero, cambiará las sábanas.






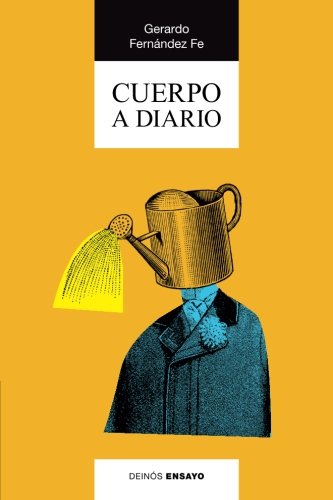


Cuba. Una reseña que me imagino sea tan común para aquello que al final de su vida solo guardan frustración y aceptación.
Me gustaMe gusta
Un relato tejido con minuciosidad de araña. Gracias.
Me gustaLe gusta a 1 persona