“Una vida gris también puede ser la trama de un diario”, anota en la primera página de su cuaderno el personaje de Brian Aspinwall, en la novela El rector de Justin del aristócrata newyorkino Louis Auchincloss. Sin embargo, en el libro que ahora nos atañe, a pesar de las similitudes en ambientes (el saco, la corbata, el rostro austero) y ciertos tonos, a pesar incluso de tratarse de los diarios íntimos de un anciano, no estamos ante un texto producido por una vida gris. Sándor Márai no es cualquier anciano. Un anciano que escribe en su diario “La proximidad de la muerte confiere a la conciencia más fuerzas que desánimo”, insisto, no es uno cualquiera sino el cuerpo ajado de uno de los hombres más lúcidos y desconocidos del siglo XX.
Ahora que hace apenas dos meses ha concluido la exposición Sándor Márai, un peregrino del siglo XX en el Palau Robert de Barcelona, vale la pena retomar este libro. Mucho se ha hablado sobre la importancia de este escritor húngaro en el relato del fin de una época glamurosa, burguesa e imperial y el comienzo de la era de los totalitarismos del siglo XX. Sus libros autobiográficos Confesiones de un burgués y ¡Tierra, tierra! dan cuenta del relato de lo que él mismo llamó “la desaparición completa y la aniquilación total de una forma de vida”. Incluso, la mayoría de las reseñas que se le han dedicado a su obra y la casi totalidad de las solapas de sus libros recientemente editados al español no olvidan precisar que Márai se quitó la vida en San Diego, California, en 1989, pocos meses antes de la caída del muro de Berlín.
Pero que este anciano haya sido testigo de la barbarie del nazismo y del afán totalizador del comunismo no creo que sea ahora el punto más interesante. Este es un libro sobre el tiempo: un concepto que traspasa todas las fronteras geográficas, políticas y epocales. “¿Fue mejor el siglo pasado? –se pregunta el 7 de enero de 1984– ¿Qué significa mejor?” Esta es una disertación fragmentada sobre el Tiempo y el final de su tiempo personal, sobre la vejez y su punto final: el suicidio.
Cuando estos diarios se abren, el escritor tiene 84 años y arrastra su vida con la de una esposa achacosa, aunque siempre deseada, su compañera de años de confort en Hungría y de desasosiegos durante sus escalas de exiliado. “A estas edades ya no se vive por algo, simplemente se vive”, escribe el 20 de mayo de 1984. No obstante, a pesar de hacerle frente a esas “miserias de la vejez” que remiten a la honestidad de Séneca o a los muy relatos de Kjell Askildsen, después de asear, mimar y leer para su esposa, Sándor Márai, a medianoche, se sumerge en lecturas que nuevamente develan su obsesión por el tiempo, su regusto de hombre de otra época (“Soy un espantapájaros, un cachivache destinado a los estantes de un museo, un insecto enclaustrado en ámbar” –31.10.1985).
Entonces conocemos sus últimas lecturas: las conferencias de John Dewey sobre China antigua, la vida cotidiana de los etruscos, Edward Gibbon sobre Atila, Marco Aurelio, la teoría del alma de Aristóteles, poemas húngaros escritos 400 años atrás…, reflejo de un ser con un temple tan aristocrático que aun en 1984 seguía odiando el cine con el mismo ímpetu con el que los más pulcros intelectuales europeos de finales del siglo XIX también asaeteaban aquel nuevo arte.
Valga anotar que el escritor no descarta aguzar mirada y oídos ante la realidad norteamericana de los tiempos que corren: “la explotación comercial de la agonía” (sobre los precios de una habitación de hospital), la injerencia de la publicidad comercial en medio de un debate entre dos candidatos a la Casa Blanca, las emisiones deportivas vistas como “la arteriosclerosis absoluta de la civilización”, y hasta “la medicina deshumanizada” concebida por el sistema como una “industria”.
Llega, pues, la hora en que su esposa se apaga y muere en una cama de hospital. Con la agudización de la soledad, Sándor Márai pasa a sopesar una salida en limpio, un gesto individual y digno que le evite seguir el calvario de achaques y depresiones por el que está pasando, evitar el ars moriendi perverso por el que ha visto transitar a su mujer. La entrada del 18 de febrero de 1986 da cuenta de la compra de un arma de fuego por parte del anciano que trastabilla cuando intenta pasear un poco por la ciudad: “No tengo planes de suicidio, pero si el envejecimiento, la debilitación, la pérdida de mis capacidades avanzan al mismo ritmo, es bueno saber que podré acabar con ese humillante deterioro…”
Sándor Márai, uno de los últimos ejemplares de lo que él mismo llamó “la burguesía culta” centroeuropea, no dejará de referirse a su revólver, a su suicidio como única salida, como mismo lo fue el vacío, la caída, para Primo Lévi o Gilles Deleuze, uno agobiado por la depresión y el peso de la historia, el otro arrastrando unos pulmones atascados y un balón de oxígeno.
Con el tiempo las anotaciones se van haciendo más esporádicas. “Ya va tocando el viaje: no me siento bien y no quisiera que mi torpeza me impidiera poner coto a la impotencia y a la larga espera de la muerte”, escribe a mediados de junio de 1986. Dos meses después le extirpan la próstata y su estado empeora. Pero el tiempo sigue pasando. Un año más tarde, en junio de 1987 escribe: “Me repugnan esas mentiras sobre la muerte. La vida eterna. La vida después de la muerte”.
El escritor se debate entre el miedo a la decadencia de su cuerpo y el instinto natural de conservación. Es en ese conflicto que olfateamos entre líneas, y tras las tantas pausas de una anotación a la otra, que llega el renombrado año 1989. Ese 15 de enero Sándor Márai hace su última anotación: “Estoy esperando el llamamiento a filas; no me doy prisa, pero tampoco quiero aplazar nada por culpa de mis dudas. Ha llegado la hora”; a lo que sigue un nuevo silencio.
Cinco semanas más tarde saca el revólver de una gaveta y decide utilizarlo.
Publicado originalmente en el blog Inactual, el 30 de octubre de 2011






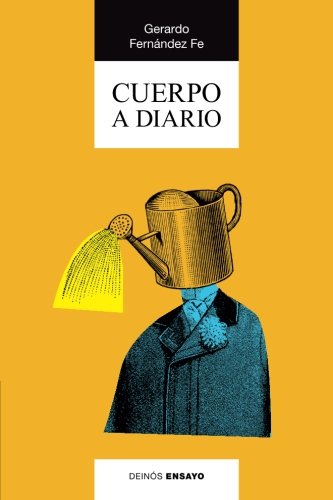


Debe estar conectado para enviar un comentario.