
Cartel Hotel. Foto de Rank Uiller.
Embelesado, boquiabierto, en 1930 Paul Morand escribía: “El desfiladero de Broadway bajo tiene ese ruido especial de las calles con rascacielos, que son más huecas, más cantarinas que las otras, y cuyo color también es diferente, atravesado por una luz avara en la que unos haces de sol quebrado penetran, con dificultad, por el polvo suspendido en el aire”. Se trata de Nueva York, uno de los libros que mejor han reflejado la orografía de esa ciudad, escrito a apenas unos meses del estruendoso crack de 1929 por un francés de gusto fino y mirada sagaz. Y a este debería seguirle aquel otro, Weekend (d»estiu) a Nova York, publicado más de veinte años después por Josep Pla, un periodista y viajante catalán que se vio a sí mismo igualmente obsesionado por la verticalidad de acero y cristal de la gran ciudad apenas su barco se aproximó al puerto de Hoboken, en la vecina Nueva Jersey, más bien cerca de donde hoy vive Rank, o Frank, según se desee.
Rank Uiller, fotógrafo contumaz, vive en NJ pero todas las mañanas cruza el charco con la misma avidez del coyote que se adentra en el villorrio pues su olfato se lo impone. Y si Paul Morand había percibido una tonalidad en la ciudad de Nueva York entre pardusca y sonrosada, si Josep Pla terminó describiendo sus rascacielos como “un manojo fantástico de espárragos”, resulta que, entre otras obsesiones, Rank Uiller instintivamente ha optado por las dos visiones: la de los colores de una ciudad y la de su soberbio universo de reflejos y geometrías. Si algo caracteriza como con hierro candente a estos tres sujetos es su capacidad para la observación, definitivamente su ojo.
Primero nació en La Habana –otra ciudad con puerto, con ruidos, con olores que ya no están–, en el emblemático año de 1959; luego hizo estudios de artes plásticas y al final terminó instalándose entre Nueva Jersey y Nueva York, un día aquí, otro allá, y en ambas a la vez. Fue entonces, después de haber cruzado el charco, una expresión muy de sus paisanos, que su ojo y su olfato se curtieron, como los del mismo coyote. No nos extrañe entonces descubrir a Rank Uiller como cazador impenitente de escenas aparentemente anodinas, como actor dentro de una urbe vertiginosa, pero también como excéntrico personaje de novela: grandes espejuelos de pasta, cabello en desorden y un afán enfermizo por regresar a casa, cayendo la noche, con dos o tres imágenes rotundas de su ciudad de adopción. Tal vez porque no hay otra urbe en el mundo tan propicia a la explosión de los sentidos, porque no hay otra tan polícroma, tan dada a los muchos sonidos que el ser humano y las máquinas sean capaces de producir, porque solo en Nueva York podemos toparnos con un rostro usbeko que besa una mejilla somalí, una mano swahili que sacude el polvo de un perro Husky siberiano, y mucho más con un hombre muy común, casi pedestre, que al mirar a la cámara, como quien no quiere las cosas, trasmite toda la soledad o el desasosiego que un hijo de dios pueda albergar. Todo esto, además de fachadas tras nebulosas, de rótulos publicitarios, de piernas de mujeres, de sombrillas coloridas que atraviesan una calle, es la fotografía de Rank Uiller. ¡Todo!
Dejemos a los teóricos de este arte su concepto de “pulsión escópica”, dejemos a los adeptos a la psiquis y a la imagen aquello de “voyeurismo”… ¿Acaso no se trata de un afán de mirar y de ser mirado en el acto? Llamémosle, pues, de otra manera. Persigamos al coyote Rank por entre calles y plazas de la Nueva York de hoy; pongámonos a sus espaldas, veámoslo estudiar el encuadre, accionar el obturador, y al final constataremos que lo que nuestro ojo vulgar atisbó nada tiene que ver con lo que el artista nos propone. Rank Uiller se mueve sin aspavientos entre la toma sepia de un café común delante del cual se aprecia la figura en movimiento de una señora de pelo blanquecino, hasta el resalte de un rojo vivísimo, estridente, donde nuestra percepción solo había captado la imagen de uno de los tantos carteles publicitarios endémicos de esta ciudad; desde la pátina verdosa de una sucesión de fachadas, hasta el efecto diluido, brumoso, que deja entrever una calle y delante un auto que pasa y más allá, como un fantasma, la mismísima figura del coyote que husmea, que acecha, que observa y se deja observar.
Por ello la Nueva York de Rank Uiller escapa a las clasificaciones. Su ojo de fotógrafo de raza y su buen arte de la manipulación digital nos han acercado a una ciudad distinta de la que se ha pegado a nuestra retina al menos durante un siglo. Si esta es la ciudad que más atónito y boquiabierto ha dejado al visitante –desde Paul Morand en 1930 hasta el último turista de hoy–, se trata también de un sitio traicionero para el artista, sobre todo para el fotógrafo: un entorno que seduce pero en el que corre el riesgo de caer en el lugar común, en la tautología figurativa, en la foto tonta. Y es aquí que la foto de Rank Uiller se destaca, al hacernos saber que la suya sigue siendo una ciudad ad-mirable más allá de las guías turísticas, plagada de recovecos, de zonas de ensueño y de personajes que sintetizan historia y emoción. Sigue leyendo →















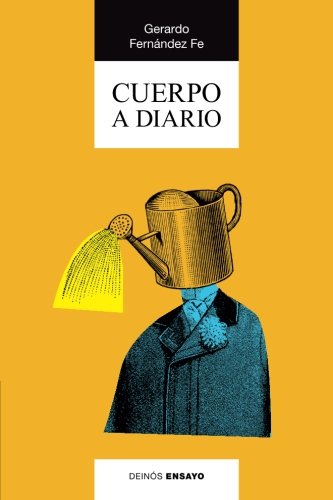


Debe estar conectado para enviar un comentario.